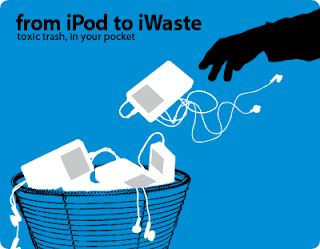Pero lo que deberíamos llamar felicidad, si no nos plegásemos tan habitualmente a los embates y presiones de la vida, no fuésemos tan lacayos, es imposible, aunque en el intento de alcanzar tal imposibilidad radique el atractivo mismo del fenómeno, y aún la existencia de cierto sentimiento fuerte, crispado, de color violento y aroma penetrante y magnífico (pero por esencia efímero) que puede, instantáneamente, ser confundido con esa felicidad inexistente.
Bien que al parecer quienes postulamos este concepto segundo seamos inmaduros, desdichados, románticos, byronianos, gente a la que sólo adorna un caduco atractivo… porque hasta el momento el ensayo ha sido para justificar mi admiración misma por los suicidas, tanto de los que leí como los que simplemente tuve la oportunidad y de conversar con ellos hasta pocos días antes de su decisión. Nosotros los exagerados y finalmente megalómanos, si en lugar de la más visible vía del exceso, de la alienación hedonista y el narcisismo seductor, optamos por la otra vía de la extrema y total renuncia, la de la enajenación, he dicho. Pero inmaduros al fin de cuentas eso es lo que somos todos, inadaptados a la vida… ¿Inadaptados? Creo que nuestro lema trivializando un poco sería: “Caviar o hambre”. Si no se puede alcanzar la dicha máxima, la pasión absoluta, la plenitud de lo sentido y amado, si ello no es posible ¿por qué no aceptar y regordearse con la desgracia, con la caída, en lugar de aceptar lo mediocre, aunque revestido con la túnica del estándar social?
Los icáricos somos, en efecto seres inadaptados a la vida media. Pero ello no quiere decir en ningún modo (como se estereotipa) que nos disguste esa vida. Por el contrario, el amor a la vida, a lo vivo, a la intensa sensación de la vida, es tan fuerte, tan apasionado, tan definitivo que uno se siente traicionado por algo o por alguien al comprobar, frecuentemente pronto, que esa cota de plenitud es insostenible. Y de ese frustrado amor a una vida plena y absoluta brota la elegía. Lo saturniano, tener permanentemente la cabeza en la luna. No de la tristeza, sino del fervor caído. Si bien la tristeza y la soledad son características que nos identifican, no nos definen ni provocan nuestro punto de choque con la realidad.
Así que somos inadaptados a la vida, porque ésta queda muy por debajo de sí misma, o por lo menos de lo que quisiéramos creer de ella. Y quizás porque somos también tercos y valientes, y no queremos, más bien no podríamos resignarnos. Aunque lo hagan todos los demás y tengan vidas prósperas y tranquilas que envidiamos profundamente.
Pero el tema de la inadaptación concluye necesariamente con el asunto del suicidio, (cosa que sólo he vivido en tercer persona), vecino del tema central de la indiferencia. Desde que una personas demasiado cercana a mí decidió voluntariamente abandonar este mundo, no sin antes dejar la estereotípica carta suicida, que nada estereotípicamente me mandó por correo desde el otro lado del mar una semana antes de cometer su acto, desde entonces debo confesarlo, mi interés, incluso mi pasión por el tema del suicidio han ido en aumento. Pero tal vez, nunca he tenido un anhelo, un ímpetu suicida tan claro y desdichado. El caso es que para un inadaptado, el suicidio se convierto en un asunto cimero.
Pero ¿qué tengo que ver yo con el suicidio, remedio para locos, desamparados, desesperados y cobardes? ¿Gerardo suicida posible? Pero es que el suicidio como todo, admite muchos matices. Hay un suicidio pasional, fruto de la desesperación y de la momentánea desgracia, por ejemplo el suicidio de la desdicha amorosa, como el de Manuel Acuña. Un segundo tipo es de quien obra valerosamente sin duda guiado por el honor y el deber, como en el camino del samurái tan mencionado y admirado por mí. Pero el tercer modo de suicidio es a mi parecer el más alto, y el que más me interesa y asombra: el de quien se suicida desde la razón, va madurando y palpando esa idea a lo largo de los años hasta que estalla por sí misma. El suicidio de los insatisfechos con la vida, idealistas impertinentes. El suicidio de Empédocles arrojándose al Crater de Etna, el de Jean Paul Sartre, el de Albert Caraco y el de Heinrich Von Kleist… Yo nunca cometería un suicidio pasional (aunque realmente eso no se puede determinar pues es un momento de exaltación pura), y siempre he rehuido del pesado deber y de las doctrinas estrictas que exigen tu vida, aunque las admiro demasiado. Pero no temo ni me causa ninguna repulsión el suicidio idealista, cuando uno ama la vida que se siente honda y continuamente traicionado por ella…
Vamos de nuevo, siempre me costó entender a los materialistas obsesivos, a los narcisos de los que ya hemos hablado, con su doctrina de “La vida ante todo”. Lo que ocurre es que no todo la vida es vida. Y no todo vivir está a la altura del hombre, en una visión sumamente humanista, ni al nivel jubiloso y estético que un “verdadero” hombre libre ha de exigir delo vivo. Como el vivir cansa, duele y abaja, el suicidio deja de tener su pintura inútil y absurda. Más profundamente, el suicidio como una protesta ante la verdadera felicidad inalcanzable. De ahí que el suicidio se nos convierta a los inmaduros (en el sentido que le di hace unos capítulos a la palabra) en una constante frontera simbólica.